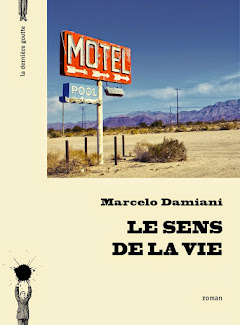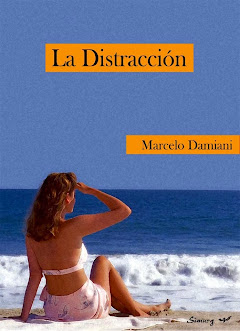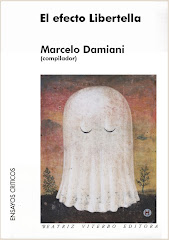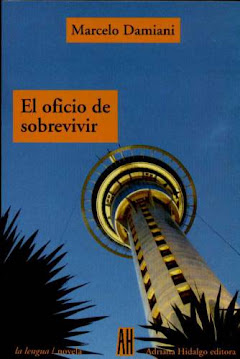Por Marcelo Damiani
En París, el 11 de junio del 2005, poco antes de cumplir 68 años, murió Juan José Saer. Santafesino por nacimiento, argentino por idiosincrasia, universal por definición, Saer es quizá el último escritor que ha logrado construir una auténtica obra que durante mucho tiempo pudo prescindir de esas dos dudosas instancias de legitimación que son la crítica y el mercado. Inmutable, Saer siguió construyendo su saga personal con la convicción de los verdaderos artistas. El proyecto había comenzado con su primer libro, En la zona (1960), y lamentablemente terminó con la publicación del último: La grande (2005). Gutiérrez, personaje que aparece en ambos, vuelve a instalarse en Santa Fe luego de haber desaparecido por más de 30 años. Ha estado en Europa, trabajando como guionista y añorando secretamente el momento que marcó su existencia: Los pocos días que pasó con el amor de su vida, Leonor, la joven esposa de uno de sus profesores. Al volver, no sólo se encontrará con una posible paternidad inesperada, sino que también parecerá estar más allá de la evidencia que nadie puede dejar de contemplar: Leonor ya no es –no puede ser– esa chica de la que él estuvo enamorado, y los despojos del pasado están encarnados en la decrepitud de la mujer que, a pesar de múltiples cirugías, no ha podido minimizar los estragos que ha causado el paso del tiempo. Esta situación despierta las reflexiones de Nula, el otro protagonista principal de la narración que ya había aparecido en un cuento de Lugar (2000), una suerte de filósofo amateur que se gana la vida vendiendo vino, lo cual le permite un amplio radio de acción para contemplar a sus coterráneos. Gutiérrez, cuyo verdadero ser parece vivir en otro tiempo, tiene todos los ingredientes para intrigar a Nula, y este interés no hará sino crecer a medida que la narración avance. Tal vez por esto Saer, como me dijo en París hace algunos años, cuando acababa de terminar el plan del libro, pensaba llamar “El intrigante” a uno de los capítulos, probablemente el primero. En ese momento ya sabía que iban a ser siete, y cuando le pregunté si obedecía a alguna motivación cabalística, él lo negó rotundamente, antes de agregar en tono jocoso, impostando la voz y citando a Beckett: “¡Maldito sea el que lea signos en esto!”. Ironías aparte, se nota el intento de Saer por no caer en una simbología simplista y mantener el equilibro, siempre inestable, entre el material en bruto que proporciona la experiencia y la supuesta significación que suelen suscitar reflexiones ulteriores. Está convencido de que toda simbolización encubre una ideología, y con ello se pierde o se oculta esa relación ancestral, taumatúrgica, que en algún punto tenemos con las cosas. La vida sería una fuerza que fluye violenta y en la que no hay nombres ni valoraciones de ningún tipo. Somos nosotros los que nos empeñamos en establecer categorizaciones en ese Todo. Y aunque parece más que evidente que allí rige el caos, pretendemos poder desprender lo bueno de lo malo, lo sagrado de lo profano, lo real de lo imaginario. Siguiendo el patrón abierto por este tipo de pensamiento binario, Gutiérrez y Nula le van a permitir a Saer mantener una doble mirada mundano-filosófica que no sólo recorre el texto de punta a punta sino que también establece fuertes relaciones con algunos de los mejores momentos del resto de su obra. Acá también presenciaremos caminatas, charlas, epifanías, sarcasmos, duras críticas al mundo moderno y, como no podía ser de otro modo, el infaltable asado final. Pero en el fondo todo esto no es más que una gran excusa exquisita. Proust sostenía que el verdadero trabajo del escritor era intentar ver algo diferente bajo la materia y las palabras. Tal vez por esto Saer tratará de acercarnos a un mundo más primigenio, más primordial, donde nuestra relación con las cosas aún no había sido tan mediatizada por la cultura. Ese mundo, por lo general, suele estar asociado con la infancia (no es casual que Nula recupere su niñez a partir de un nombre propio) o a veces incluso con la adolescencia. Uno de los mejores momentos del libro es cuando Tomatis, a bordo de un ómnibus que lo lleva de regreso a la ciudad, luego de ver a su hija, recupera recuerdos de sus salidas en canoa con Barco, junto con la sensación de ser parte de la naturaleza en medio del río, momentos mágicos de deslizamiento placentero por la superficie irisada de esa sustancia lumínica, ondulante y vibratoria donde todo vestigio de esfuerzo, desencanto o dolor era neutralizado con una aquiescencia benevolente. Este tipo de desplazamientos, como el mismo que Tomatis está viviendo mientras recuerda, como las caminatas y los viajes en auto que Nula hace por la zona, son una manifestación empírica del devenir (de la misma manera que la narración lo es del tiempo, según Paul Ricoeur); como se ve, tampoco es casual que Nula proyecte escribir unas “Notas para una ontología del devenir”. Esta recurrencia por intentar ver las cosas desde un doble plano, el natural y el filosófico, quizá esté directamente relacionada con que las narraciones de Saer, por lo general, tienen como tema la amistad. La Grande, como Cicatrices (1969), como Nadie nada nunca (1980), como Glosa (1986), como Lo imborrable (1993), son excelentes novelas sobre la amistad. No siempre es una amistad constituida, a veces está en ciernes, o a veces es momentánea, e incluso en algunos casos tiene que ver con un intento de amigarse con las cosas o de recuperar un instante de amistad con uno mismo o con el mundo. Giorgio Agamben ha puntualizado recientemente la relación originaria que hay entre la filosofía y la amistad. Y es acá donde Saer, como muchas veces Borges y Onetti, como siempre Cortázar, encuentra un tono en el que el lector puede entablar una especie de amistad virtual con el narrador (verdadero protagonista de todos los libros de Saer, según Piglia). Esta afectividad que transmiten sus textos quizá debería pensarse a partir de una relación prohibida por el decálogo de la teoría literaria, es decir, su persona. Escuchar hablar a Saer, para los que tuvimos la suerte de conocerlo, era como leerlo. O mejor: Era como si él nos estuviera leyendo su último manuscrito inédito. Uno no podía dejar de sentir que el privilegio de estar sentado o caminando junto a él, escuchándolo, radicaba en que cada vez que hablaba, sin que importara el tema, era como si estuviera escribiendo en voz alta. Así, el carácter efímero de su prosa oral, siempre, daba la sensación de convertirnos en testigos involuntarios, auténticos depositarios de una suerte de incunable. Es este carácter de legatario el que no me permite esquivar la responsabilidad de sospechar que Saer sabía desde el principio que este libro era su legado final. “Esta novela me está matando”, solía responder a manera de broma, cuando se le preguntaba cómo andaba la escritura. Otros indicios parecerían ser ese momento en la novela cuando Tomatis (suerte de alter ego de Saer) imagina que tiene cáncer, y después que el mismo Tomatis sea el último personaje que habla. El libro, se sabe, no pudo ser concluido, pero este estatuto inacabado, abierto, no hace más que acentuar la coherencia interna que esta narración guarda con el resto del universo saereano, donde las historias tendían a tener un final abierto y siempre se podían encontrar momentos previos y posteriores en otros textos; por eso a sus seguidores no les sorprenderá encontrar acá una coda de Cicatrices, otra de Nadie nada nunca, y una última de Lo imborrable. Saer, como todo gran escritor, sabía muy bien lo que había que dejar tras de sí antes de partir. Así, en el futuro, cuando el mundo sea más digno de él, si esto algún día es posible, quizá toda su obra pueda ser reconocida, simplemente, como La Grande.